I
Ahí estaba de nuevo el camino, sinuoso y retorcido, que abrazaba la montaña. Pablo sudaba con su mirada fija en el vacío que se extendía a su derecha. Apretaba los puños, aferrando los instintos a su débil cordura.
Aparcaron en la pequeña explanada, la única zona en que la calzada se ensanchaba lo suficiente para dar cabida a otro vehículo y, continuaron a pie.
Esta vez no le embargaba la emoción… esta vez no… esta vez era un manojo de nervios que luchaba contra sí mismo, asiendo lo poco que conservaba de juicio. Los fantasmas de todo lo acontecido en las últimas semanas hacían acto de presencia para acompañarlo.
Apenas distaba cien metros de la pequeña abertura en las murallas y a cada paso que daba le pesaban más las piernas. Miraba a Marta con más furia de la que conscientemente albergaba, al tiempo que sentía como sus mandíbulas se incrustaban una con otra y resoplaba ruidosamente por la nariz.
Marta se mantenía a una distancia prudencial de Pablo. Miró de reojo la inscripción de la entrada, como hiciera aquel primer día, aunque en ese momento el mensaje había adquirido todo su significado. La sensación era diferente, también le faltaba el aire como en la vez anterior, pero cualquier atisbo de duda o temor había desaparecido. Apretó los dientes y superó la hendidura, contemplando por primera vez el interior del recinto amurallado. A su derecha, en el primer nivel de aquella barbacana, se percató de la existencia de un cadalso. Miró hacia atrás. Pablo, en ese momento, rebasaba la muralla y resollaba, apoyado en el muro, con las pupilas nerviosas de un lugar a otro.
—Vamos —le espetó Marta con decisión y siguió ascendiendo. La noche empezaba a caer, el tiempo había pasado a una velocidad vertiginosa.
Pablo apretó los puños con furia. Esta vez no le cuesta subir, zorra estúpida, ¡foder! Cogió aire y siguió adelante.
La pequeña construcción que coronaba el monte era una iglesia de cajón de una sola nave. De ladrillo y cubierta por un tejado de madera a dos aguas. Anexada a ella, una pequeña torre campanario al nivel de la edificación en su ángulo derecho. Su exterior era sobrio, a excepción de una cruz frente a la entrada y una pequeña capilla excavada en la fachada con un arco que guarecía la imagen de una virgen, en su interior, ennegrecida. No sabía Marta si por el tiempo o por la naturaleza de lo que retenía en esa iglesia.
Tenía dos puertas: una principal, de madera; y otra, pequeña, en uno de sus costados, oculta tras la torre, con cuatro peldaños que describían la forma de una ele en su subida. Marta se acercó a la principal y sopesó con resignación el oxidado candado. Se dirigió a la segunda, que era de metal, la superficie presentaba un tono pardo de herrumbre. Apoyó el hombro en la puerta y consiguió hacerla ceder un poco tras varias arremetidas violentas, aunque no lo suficiente para poder entrar. Al abrirse la hendidura, un aire frío, condimentado de olor a moho y humedad, salió del interior. Siguió empujando, pero la puerta no cedía más. Pablo llegó en ese momento, se dirigió al lugar mirando a Marta con la boca encogida, reteniendo algo en su interior que no dejaba de atosigarle desde que habían llegado. Aprovechando ese sentimiento que lo abrasaba y poseía por momentos, arremetió contra la puerta y la abrió lo suficiente para entrar sin mirar atrás.
En el interior de la capilla había bancos rotos y restos de velas esparcidas por toda la estancia. Pablo comenzó a colocar las velas a escasos centímetros de la pared sin dirigir la mirada más allá del objeto que manipulaba. Debía mantener su mente ocupada.
Marta entró tras él decidida. En ese lugar, cada uno libraba su batalla particular a su manera. Encendió la linterna que había traído por precaución. La falta de ornamentación también era la nota imperante en el interior. Las paredes totalmente desnudas y húmedas por la condensación. A Marta, aquello, le pareció más una celda que una iglesia. Alumbró cada recoveco, evitando la figura encorvada de aquel ser que hasta hacía poco había llamado pareja.
Los únicos detalles que conferían carácter religioso a aquella construcción en su interior eran una pequeña virgen en uno de los laterales, en un pequeño sagrario, con una mesa circular de piedra delante a modo de altar, donde también había restos de velas y un pequeño cuenco. Las paredes estaban llenas de inscripciones en gallego: mouros, meigas, inferno…
A cada segundo que pasaba en aquel sitio, el frío iba adueñándose de ella, como la energía se le escapara hacia un vórtice invisible que existiera justo en el centro. La sensación gélida que calaba hasta los huesos le recorrió el espinazo, como si descubriera con asombro, al asomarse a una ventana, que el mundo había acabado.
Pablo ya había acabado de encender las velas que comprobó que eran aprovechables. Sacó de su mochila las que ellos habían traído y siguió colocándolas por toda la iglesia sin orden aparente. Poco a poco la sala fue iluminándose tenuemente. Se aferraba a su labor ajeno al dolor que le producía el objeto que apretaba con su mano.
Marta leyó en voz alta la palabra que más se repetía en aquellos muros:
—Mouros mouros mouros
Pablo, cerró los ojos con amargura.
II
El viaje surgió, como surgen las cosas que importan, por impulso, sin previo aviso.
Pablo tecleó en Google la búsqueda: lugares próximos misterio, y acto seguido el iPhone escupió aquella retahíla:
“En la parte más interior de la ría de Vigo, en el límite entre los municipios de Redondela y Soutomaior, se alza A Peneda, un promontorio que, la mires desde donde la mires, parece tener una forma cónica perfecta. Así se divisa desde la parroquia redondelana de O Viso hasta Paredes, en Vilaboa. Su forma recuerda mucho esa tradición popular vinculada a los míticos ‘mouros’, seres del imaginario popular que eran gigantes, magos y distintos de los mortales, que eran capaces de construir incluso los ‘outeiros’ “
Suficiente para despertar su interés y enardecer su instinto ariano.
La iglesia coronaba el monte de trescientos veintisiete metros de altura. Las vistas serían la excusa perfecta para maquillar aquel lugar a Marta. Prefirió omitir el resto de detalles. Configuró el GPS y sonrió a Marta.
A Marta, si algo le enamoraba de aquel hombre, era su espontaneidad y su incansable deseo de sorprenderla. Después siempre discutían, no era para menos: qué locura, pero qué hacemos aquí…. Su carácter ordenado y lógico le impedía admitir en voz alta que aquellas locuras las disfrutaba más de lo que aparentaba. Pero también sabía que a Pablo, esa aparente desaprobación no le impediría persistir en su búsqueda. Así que prefería seguir fingiendo su hastío, igual que hacía de pequeña al negarse a probar un nuevo sabor y ocultar con un simulado gesto de asco que le gustaba.
—Vamos a un sitio que te va a encantar. Según la página tiene unas vistas preciosas. —Marta le miró suspicaz y asintió sin mucho convencimiento.
Tras media hora de camino por carreteras estrechas de doble sentido que hacía mucho que no asfaltaban, Pablo, percibió a lo lejos el outerio que coronaba aquella edificación. El lugar era agreste y alejado del mundo.
¿Por qué esa obstinada costumbre en el pasado de construir en los lugares más insospechados?, se preguntó Pablo, en donde la sola labor, por muy simple que fuera la misma, requería de una voluntad de la que las generaciones actuales carecían.
Había algo en aquella elevación que no cuadraba; como un aspecto artificial. Como si en su imagen hubiera algo que rechinaba al mirarlo, pero que no era capaz de determinar. Un camino, demasiado estrecho para dos coches, ascendía, a modo de guirnalda de Navidad, hasta su cúspide donde se encontraba aquella construcción pequeña que hacía las veces de cima.
—Ahí vamos —señaló Pablo.
Marta contempló la colina y después a él. Pablo le sonrió sin dejar de mirar la carretera.
—¿Arriba? —preguntó Marta, esta vez, sin tener que esforzarse en fingir desagrado.
El camino de subida que iba rodeando la colina brindaba unas vistas espectaculares, en eso no le había mentido. Pablo, a cada curva, pitaba y Marta alzaba la mirada suplicante.
— ¡Pablo! ¡Joder! Si casi no cabe nuestro coche, aunque avises como venga uno de arriba, nos matamos.
Un estremecimiento, leve aún, se iba adueñando de Marta, algo en aquella montaña no encajaba. Lo primero que le llamó la atención, nada más llegar, fue la existencia de aquellas murallas.
—La iglesia está más arriba.
Una separación de un metro, que interrumpía el muro, era el único punto de acceso. En el lado izquierdo de la abertura se podía leer: benvido ao inferno pintado con spray rojo.
Pablo se adelantó y al llegar a la inscripción miró a Marta sonriendo con cierta malicia, satisfecho por lo que estaba encontrando en aquel lugar. Y esperó unos instantes a que llegara la pregunta o reproche de Marta, que se mantuvo en silencio con la mirada fina en la pintada. La adelantó, sumido en un estado de excitación creciente. Llegó a la iglesia, la rodeó y contemplo la cruz de piedra que había a la entrada. Algo relucía a sus pies. Se acercó y sopesó aquel objeto. Giró para enseñárselo a Marta y entonces se dio cuenta de que aún no había llegado a su altura. Volvió tras sus pasos y la encontró resollando en la entrada de la muralla, con la tez pálida y la mirada en el suelo.
—¿Qué te pasa? —preguntó Pablo
—No lo sé, pero todo este sitio me da muy mal rollo, y estoy muy mareada. Prefiero irme Pablo, no me gusta.
Pablo asintió y la agarró con dulzura por la cintura. Cinco minutos después estaban ya en su monovolumen ajustándose los cinturones de seguridad.
—Qué mal rollo, estoy fatal —dijo Marta, mientras miraba desde abajo la inscripción y la traducía en su mente.
Bienvenida al infierno.
Pablo, en silencio, sacó la mano del bolsillo y arrancó el vehículo.
III
Cuando Pablo abrió los ojos, aún era de noche.
Podía escuchar la respiración de Marta a su lado. Se mantuvo totalmente rígido, analizando el sueño que había tenido. Sabía, por algún manual de onironaútica que había leído, que en el momento que moviera la cabeza el tenue y borroso rastro que queda de ellos se borra. Recordaba vagamente una sucesión de imágenes, fogonazos extraños. Palabras en gallego. No era el primer sueño que tenía esa semana, pero esta vez su estela se había mantenido lo suficiente en su mente como para identificar una palabra: maŭraj.
Pero eso no era todo, lo que más le preocupaba eran los periodos de ausencia que había experimentado. El día anterior, tras uno de esos periodos, había recobrado la consciencia al volante de su cocha. Según el indicador, había recorrido quince kilómetros y no recordaba nada. En otras ocasiones no llegaba a perder el sentido, pero sí el dominio de su cuerpo; como si solo fuera un espectador.
Pablo intuía, o para ser más exactos, sabía que algo en su interior contaba con información privilegiada sobre esos fenómenos. Y lo más preocupante era que una de esas intuiciones era que solo estaba en el principio. Tras los lapsus, esa desazón que se hacía dueño de él y le oprimía el pecho, se mantenía un rato.
Había observado atentamente en qué situaciones ocurrían, y consiguió identificar algo en común, iban seguidos de algún impulso que refrenaba. La vida de un homo oeconomicus normal está llena de impulsos, arrebatos positivos o negativos, a lo largo de cada día, que debe templar, e incluso impulsos animales y suicidas que cruzan nuestra mente unos instantes tan solo, y que nuestros lóbulos frontales se encargan de frenar, dejando a la amígdala actuar únicamente en casos de extrema urgencia. Pablo había sentido en varias ocasiones el impulso de saltar al vacío desde las ventanas de su oficina. Evitó en la medida de lo posible, lugares así, por miedo a que en una de sus ausencias no despertara más, o aún peor, lo hiciera tras una espantosa caída.
Mouros… mouros… mouros… esa palabra taladraba sus sueños cada noche. Necesito más, busca, guarda, entierra… Pablo se estremecía ante aquellos susurros interiores. No sabía que no solo se enmarcaban en el silencio de su cabeza, sino que lo murmuraba entre sueños.
Al despertar y recordar aquella palabra, su mente le llevó a su pequeño cofre donde ya había guardado dos relojes y una esclava de oro. No logró recordar más del sueño. Se levantó pensativo, se vistió y se marchó.
Marta aquel día limpió la casa a fondo, como hacía cada día, pero en esta ocasión escondía un motivo. En pocos días había perdido dos pares de pendientes, y recordaba con milimétrica exactitud, siempre lo hacía, el sitio donde los dejó la noche anterior. Miro en el suelo y bajo la cama.
Nada.
El destello de la moneda le cegó al abrir el cajón de la mesilla de noche de Pablo. Sopesó la moneda, estaba totalmente mate. Contenía tres círculos concéntricos, aunque el tercero era solo un punto en el centro opaco. Pesaba más de lo que en un principio, por su grosor, Marta intuyó.
Acarició su superficie. Estaba helada y a cada momento se volvía más fría, todo se volvía más frío… sentía como si la moneda absorbiera su energía por instantes… la soltó rápidamente y cerró el cajón.
Marta no lograba dormir de un tirón más de una hora desde hacía varios días. Mouros, mouros, mouros… esa palabra taladraba su oído cada noche. Y tal vez aquella moneda tenía la respuesta.
IV
Marta se sentó y encendió su ordenador.
se cree que podrían ser los habitantes de los castros, celtas o incluso habitantes anteriores a ellos…
La gran mayoría de leyendas se les asocia con la construcción de dólmenes, túmulos, castros, minas romanas o cualquier tipo de ruina anterior a los celtas y de los que se desconoce su origen…
…tienen poderes mágicos….
Se dice, por ejemplo, que dando una patada al suelo pueden abrir una brecha y entrar por ella al subsuelo donde se esconderán. En muchas de ellas se cuenta que aún viven actualmente escondidos bajo los túmulos y castros en grandes palacios. Estos palacios se dice que estaban llenos de tesoros…
…Los mouros son personajes de las mitologías gallega…
Marta se quedó pensativa, mientras se mesaba el cabello con la mano. Se levantó decidida, casi de manera inconsciente y abrió el cajón con un solo movimiento. Como cuando de pequeña abría la puerta del armario para sorprender al monstruo que habitaba en él.
Esta vez ningún destello le dio la bienvenida, se cubrió la mano con un pañuelo para evitar el contacto con la moneda al cogerla y la guardó en su bolsillo. Y se encaminó al único sitio que conocía en el que tal vez encontrara respuestas a sus preguntas.
Pablo se sentía muy fatigado. Volvió a tener esa sensación como de quien despierta de un sueño, con la percepción de estar cayendo. Comprobó la hora, había perdido, al menos, treinta minutos de su vida. Decidió ir a su trabajo en taxi.
Pasó la mañana absorto en sus tareas, sin apenas distracción. Pero en lo que a él le pareció un parpadeo, al abrir los ojos después de ese supuesto instante, se encontró con su mirada fija en un anillo de oro que un segundo antes no tenía.
¡Pero qué coño!
Miró hacia los lados y lo guardó en su bolsillo.
Marta esperó tomando un café a que abrieran el restaurante. El gallego, que era como se llamaba aquel lugar, no abría hasta las diez. Habían comido allí en varias ocasiones y sabía que el dueño, además de un gran cocinero, era un escritor aficionado de leyendas de Galicia, un apasionado de su tierra.
Nunca dejaba pasar la oportunidad de al menos una vez cada noche contar un cuento a los comensales rezagados. A Pablo y a ella le gustaba esperar a que el local estuviera casi vacío y tomar una copa, ese es el momento elegido por el gallego para deleitarlos con aquellas historias como al abrigo de una hoguera. Aunque cada vez más los rezagados eran mayoría.
Y allí estaba Bertram. Marta miró el reloj, eran las diez exactas, sonrió. Era un hombre corpulento, entrado en años. Tenía el pelo blanco peinado hacia atrás, recogido con una pequeña coleta, ocultaba su calvicie con una boina al más puro estilo Oliver twist. A pesar de su edad abrió la persiana de un tirón y entró en el Bar de forma despreocupada, como quien tiene todo pagado, pensó Marta y volvió a sonreír.
El gallego llevaba tan solo unos pasos cuando miró hacia atrás y la vio. La recordaba de haber venido varias veces, era una buena clienta: buenas propinas y sabía escuchar sus historias sin interrumpir. La saludó con una gran sonrisa y se introdujo en la barra preparando con despreocupación el lugar.
—Pasa, por favor. ¿Quieres un café? No damos desayunos, pero tenemos máquina y siempre la enciendo nada más entrar, que yo sí desayuno y raro es el día que no me tomo dos cafés, aunque mi mujer no debe saberlo… —Bertram sonrió afablemente y se colocó un dedo en los labios a la vez que chistaba. Marta le escuchaba en silencio.
— No me gusta el café de cafetera, de cafetera pequeña, quiero decir. ¡Vamos, que no me gusta desayunar en casa!, sabes… mi mujer se enfada, pero que le voy a hacer antes que fraile he sido cocinero, aunque en mi caso antes que cocinero he sido camarero —Bertram rio ruidosamente—. El que ella hace, no se lo digas, es horrible —y le guiñó.
Se giró y ajustó con fuerza el filtro que contenía aquel líquido amargo.
— Bueno, señoriña, dígame, que para algo habrás venido, aparte de por mi café.
— Que son los mouros. Bertram enmudeció y entornó los ojos como escudriñándola.
—¿Por qué me lo preguntas nena? De esos es mejor ni hablar de ellos. —Marta permaneció callada con la mirada fija en Bertram, esperando otra respuesta. El gallego suspiró ante el insistente silencio de espera—. Lendas antiguas que nos contaban cuando éramos nenos. Seres de otro tiempo, de antes que nuestras tierras las ocuparan los celtas. Son altos y delgados y solo quieren una cosa en este mundo: oro. Esa es su misión en la vida, reunir todo el oro que puedan. Viven bajo tierra y se dicen que algún que otro monte en realidad lo construyeron ellos, son como formigas, nena. Laboriosos y recolectores. —Su rictus se relajó y le sonrió buscando complicidad—. Yo de pequeño vi uno, me quiso dar una piedra de su tesoro, pero corrí y corrí lejos, muy lejos. Mi abuela me contaba que si aceptabas un regalo de ellos, tendrías que vivir solo para pagarlo con creces. Te convertías en un apéndice de ese mouro, su marioneta en este mundo. Así que corrí y ya me ves, no me ha ido del todo mal.
Marta, que estaba sumida en sus propias cavilaciones y suposiciones, percibía el monólogo de Bertram como si se encontrara bajo agua, con el sonido amortiguado, con los oídos acolchados, como si la presión de la estancia hubiera cambiado.
Su marioneta en este mundo…
Bajó la mirada, recordando los sucesos de los últimos días. Metió la mano en el bolsillo y abriendo la palma le enseñó la moneda. Bertram enmudeció por segunda vez en esa mañana, pero esta vez su reacción fue mucho más física y evidente. Su rostro se volvió pálido y dio un paso hacia atrás.
—Debes devolverla donde estaba —le espetó Beltram, cuya voz le salió como a borbotones.
—Pablo debió cogerla en nuestro viaje a Galicia. ¿Qué puedo hacer, gallego? Es de mi marido, se comporta de una manera extraña, no sé qué le pasa.— Le dijo Marta con el rostro encogido y los ojos llorosos.
Bertram cerró el puño de Marta sin tocar la moneda.
—Que la devuelva o huya lejos de él. Por favor, no vuelva a traerla aquí. —Y le indicó la salida.
—Creo que la cogió en un monte que estuvimos cerca de Vigo, donde hay una iglesia rodeada de murallas —murmuró Marta mientras se encaminaba dubitativa hacia la salida.
—Espera —exclamó Bertram. Arrancó una página de un cuaderno y lo dobló por la mitad. En cada una de las mitades escribió algo. Volvió a doblarlo y lo rasgó con cuidado, doblando por separado ambas mitades.
—Este abrirá la puerta, dáselo a Pablo. —Bertram esperó a que Marta lo guardara—. Y este —añadió mostrando el otro trozo—, por si la cosa se pone fea. —Marta se quedó mirando la cuartilla que sujetaba en su mano—. Suerte señoriña.
V
Pablo, esta vez, fue capaz de captar el inicio del fenómeno. Notó como comenzaba a perder el control de su cuerpo, como si notara un hormigueo en sus extremidades que fuera extendiéndose. Cerró los ojos con fuerza y se centró en cada parte que notaba adormecida. Se mantuvo firme, consciente en la medida de lo posible. Odiaba a Carlos, eso lo sabía, pero de ahí a querer matarlo… Intentó dominar el torrente de pensamientos, pero aquella idea había logrado sortear su férrea vigilancia y, su lado inconsciente que cada día era más real, se hizo fuerte en ese resquicio, buscando con la mirada algo punzante a mano mientras Pablo, el Pablo de siempre, se agarraba con fuerza, con la mano que aún controlaba, al marco de la puerta. Su pecho desprendía calor y sin dejar de mirar al desdichado que había osado tentarlo, iba arrastrando su cuerpo hacia el pasillo, asiendo cualquier ángulo que le sirviera de apoyo. Carlos le miraba de forma ambigua, entre sorprendido y divertido, sin saber que todos los esfuerzos que Pablo estaba haciendo eran para salvarle la vida. Consiguió recuperar el control de su cabeza y miró hacia otro lado, evitando la sorna de Carlos, que estaba consiguiendo enfurecer no solo a la parte nueva y salvaje, sino también a la de siempre. Ya solo su torso seguía señalándolo, el resto del cuerpo, seguía en su afán de huida.
Al fin llegó a los aseos, sudando por el esfuerzo. Se encerró en uno de los cubículos y se agarró el brazo que aún mantenía su ímpetu asesino. Esperó a que se calmara.
Cuando llegó a casa, Marta le esperaba sentada en el salón, muy seria, con un pequeño cofre en el regazo. Pablo lo reconoció enseguida, el nuevo Pablo, que contrajo la cara con una mueca de furia, apretando la mandíbula.
—Que haces con eso — rugió.
—¿De quién son todas estas cosas? ¿Qué te está pasando? —inquirió Marta ahogando un sollozo, incapaz de controlar el temblor de su voz.
—Nada, eres tú que me estás agobiando —contestó Pablo, incapaz de mirar a Marta a los ojos—. Devuélveme eso, p-o-r f-a-v-o-r —silabeó furioso.
Marta se levantó decidida y, dejando el cofre a un lado, sacó de su bolsillo la moneda y se la enseñó.
—¿Y esto…? —No le dio tiempo a nada más.
Pablo le arranco la moneda de la mano con una cólera desconocida, y con la otra mano, aprovechando la inercia de su movimiento, la abofeteó tan fuerte, tan fuerte que la lanzó contra la pared. El impulso de su cuerpo fue demasiado rápido, casi sin pensamientos o instrucciones de por medio, y no le dio tiempo a detenerlo; o al menos a avisar a Marta de lo que iba a suceder. Una furia visceral se había adueñado de su otro yo al verse descubierto. El cambio fue evidente en Pablo. Su rostro se había oscurecido, se le habían afilado las mejillas y un rictus horrible contrajo sus labios, retirando la carne y dejando las encías a la vista. La pupila se expandió tanto que sus ojos parecieron negros. La negrura que iba en aumento en él.
Marta lo percibió. Ese no era su marido. Era su cara, sus manos, su caparazón físico, pero no era él. Fugazmente, recordó los ladrones de cuerpos, pero afortunadamente fue un pensamiento fugaz, ya que al instante, rodó sobre su cadera y evitó la patada que Pablo le había lanzado acompañada de un grito gutural que parecía salir de su interior:
—M-a-r-t-a, huye de aquí. —La voz emergió de su garganta, pero como un eco proveniente de un cuarto que hubiera al otro lado de ese cuerpo, un cuarto oscuro en el que su marido le gritaba, interrumpido por una voz más salvaje, primigenia, que hablaba con rechinar de dientes—. Acaba con esa zaina estúpida, nos ha robado nuestros tesouros. Mouros, mouros, son os meus, meus…
Marta se levantó y con la rotundidad de la que fue capaz, posó su mano en el pecho de Pablo y le rogó que se calmara. Poco a poco esa oleada de amor fue debilitando a ese otro ser que habitaba en Pablo. Poco a poco su rostro comenzó a destensarse. Poco a poco fue recobrando el control de su cuerpo y finalmente se derrumbó en el suelo, llorando.
—¿Qué me pasa, Marta? ¿Qué me pasa?
Marta se arrodilló junto a él y le acunó en su pecho mientras le acariciaba en el cabello, como hizo la primera vez que hicieron el amor, y él lloró de felicidad.
—Acuéstate y descansa, mañana será un día largo. Nos vamos de viaje.
VI
Las velas iluminaban tenuemente toda la habitación, con una luz trémula que temblaba por efecto de las llamas. Esa luminosidad vibrante le confería un halo de misterio al rostro de la virgen de las Nieves que había frente a la mesa. Marta se situó junto a ella, tal vez buscando protección. Nunca había sido religiosa, pero su mundo había cambiado radicalmente en los últimos días.
Pablo se agachó para poner de pie las velas que le quedaban por prender junto al altar. Lo hizo y guardó el mechero en su bolsillo. Observó que en el suelo aparecía el mismo símbolo que tenía aquella moneda. Su moneda. Que apretaba hasta casi hacer sangrar su mano. Apartó las velas y miró a Marta. Esta le alargó el papel que Bertram le había dado.
—Seguro que ese es el sitio —dijo Marta.
Pablo desdobló el papel y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente al petroglifo. Situó una vela en el centro y la encendió. Marta se acercó al altar y cogió el cuenco.
—Toma pon la moneda en el centro dentro del cuenco.
Pablo cogió el cuenco y lo situó junto a la vela. La moneda seguía en su mano. Su mirada iba de Marta al papel. Se sentía como un niño pequeño al que le hubieras pedido que confiara en ti, pero al que no habías convencido del todo. Con un murmullo apenas inteligible comenzó a leer los primeros versos.
A cada nuevo verso, Pablo, fue aumentando el volumen y ganando confianza en su letanía. Marta sentía una corriente de aire que provenía del centro de la estancia que fue en aumento. Las velas habían dejado de titilar y mantenían su llama fija, como si alguien hubiera pulsado el pause en la imagen.
Pablo, ajeno a todo, siguió pronunciando aquellas palabras en gallego, cada vez con más fuerza. El tono suplicante del principio había dado paso a un tono acuciante. Autoritario. Se puso en pie y, sin abrir la mano que aferraba la moneda, continuó la liturgia. La corriente de aire aumentó hasta convertirse en un vórtice que succionaba todo a su alrededor.
Marta dio dos pasos hacia atrás, pegándose a la pared y guareciéndose al cobijo de la imagen religiosa. Ahora se daba cuenta de que la mirada de aquella figura estaba fija en el centro del símbolo. El sonido del aire se tornó ensordecedor y Pablo comenzó a gritar la oración que contenía el papel sin necesidad de leerla.
El punto del central del petroglifo se oscureció, convirtiéndose en polvo y cayendo hacia abajo como si surgiera un hormiguero junto en ese punto. Poco a poco comenzó a aumentar de tamaño, tragándose todo lo que hubiera en el interior del primer anillo concéntrico. Al llegar al segundo se detuvo.
Pablo lo contempló horrorizado.
—Saca el cofre y tíralo —gritó Marta.
Pablo abrió su mochila, sacó el cofre, pero en vez de tirarlo lo apretó contra su pecho. Sacó de su mochila el cofre y lo apretó contra su pecho.
Marta, desde su posición, podía columbrar la profundidad del pozo que había surgido en el suelo. Vislumbró una silueta extremadamente delgada que ascendía a gran velocidad. Aquel túmulo invertido succionaba su ropa y su cabello. Se agarró con fuerza al altar.
—¡Tíralo todo! —Le gritó a Pablo, que se aferró aún con más tenacidad a su cofre y su moneda.
Marta siguió contemplando, aterrorizada, como trepaban las siluetas, con la cabeza lisa y sin apéndices. Donde debería haber orejas o una nariz, solo había una especie de agujeros que respiraban. Pero sobre todo, lo que le infundió mayor temor, eran sus ojos: inmensos y sin párpados, que la miraban como aquel día la miró Pablo tras abofetearla.
mouros, mouros, mouros…
—¡Pablo, tira la moneda! ¡Por favor! —gritó de nuevo Marta, suplicante, haciéndose oír por encima del estruendo.
Los mouros continuaban su ascenso sin pausa y pudo verlos adoptar una mueca que extrañamente recordaba a una cruel sonrisa, que sin labios, se dibujaba en aquella especie de boca. Pablo permanecía inmóvil, aferrado a sus tesoros, con los ojos fijos en el vórtice. Estaba perdiendo y ellos lo sabían.
Marta en ese momento recordó lo que contenía el segundo papel. Y rebuscó en su pasado momentos con Pablo. Cerró los ojos y visualizó cuando se conocieron, el primer beso que se dieron, la primera vez que hicieron el amor, las palabras cariñosas, los sueños comunes, sus planes de futuro. El porqué de todos estos años juntos. Abrió los ojos con decisión.
— ¡Piensa en Alba! —Pablo la miró—. ¡Te amo! ¡Te amo mucho! Aún nos queda mucha vida por delante, nos queda crear a Alba, nuestro tesoro…
En la mente de Pablo se sucedieron una serie de imágenes de aquella ensoñación que juntos habían forjado: la que sería su hija. Aquellas conversaciones interminables sobre la forma en la que la vestirían, la forma de hablar que tendría, sus gustos… Nada era comparable al deseo de engendrar aquel ángel. Ni siquiera aquellos tesouros.
Por primera vez abrió su mano y miró la moneda. Los mouros aceleraron su subida. Desdibujaron aquella siniestra sonrisa y su rostro se mudó furioso en su ascenso.
Pablo, ahora así, decidido, lanzó el cofre:
—El pago de los intereses —dijo al hacerlo—. Y la moneda, su préstamo.
En ese momento, desde el interior del pozo, pudieron escuchar un rugido de desesperación y rabia. Entonces el viento cesó bruscamente, apagando todas las velas a la vez. Se hizo el silencio.
Marta se soltó del altar y palpando se acercó donde estaba Pablo. Cuando llegó a él, lo tocó en la oscuridad y lo abrazó con fuerza. Pablo fue el primero en hablar sin soltarla:
—Cariño, ¿sigues teniendo la linterna? Creo que he tirado el mechero al pozo…
Marta emitió una sonora carcajada liberando la tensión acumulada. Encendió la linterna y miró a Pablo a los ojos, se hundió en los ojos del hombre que años atrás la enamoró, aún seguía teniendo en su mano el papel arrugado que Bertram le había dado. Acomodó la cabeza en su pecho y comenzó a respirar tranquila, sabía que todo había pasado. Tiró el mensaje al suelo y recordó las palabras que contenía:
Dale razones para que te elija.
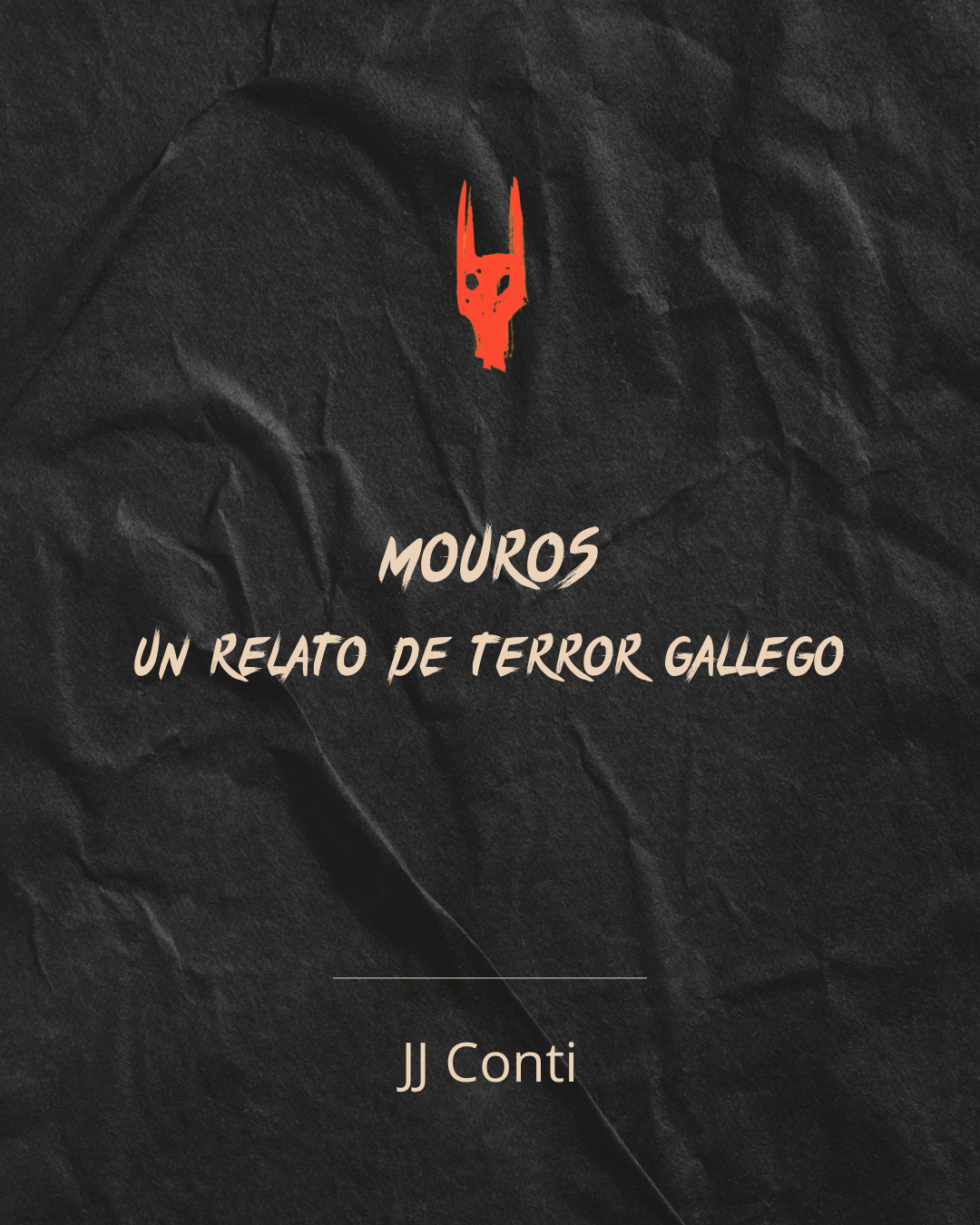
Sin comentarios